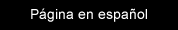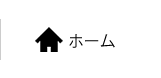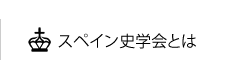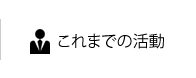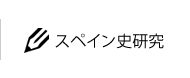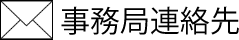ESTUDIOS DE HISTORIA DE ESPAÑA
Número 38 (diciembre 2024)
En este artículo revisitamos la machinada guipuzcoana de 1766. uno de los conocidos motines contra Esquilache, desde una perspectiva social. Se trata de un tema "clásico" que han investigado no pocos historiadores, entre los que destacan Vilar (1972), Otazu (1982), Corona (1985), e Inurritegui (1996). Sin embargo, seguimos careciendo de una investigación en profundidad. Uno de los mayores problemas historiográficos es el abuso de la idea de economía moral de E. P. Thompson, que se aplica sin tener en cuenta la estructura social o la existencia de una "comunidad", en cuya importancia para la Guipúzcoa del Antiguo Régimen insistía Fernández Albaladejo (1985). Esa importancia salta a la vista en la lectura de los documentos referentes al motín. Creemos por tanto que hay que investigar el motin-acontecimiento y la comunidad-estructura al mismo tiempo, dado que ambos son inseparables. Para poder introducir esta perspectiva social en la investigación de la machinada, hemos decidido enfocarnos en el análisis de dos de los líderes de los amotinados en Elgóibar y sus alrededores: Miguel de Arriola y Antonio Ventura de Aguirre. Concretamente, hemos analizado aspectos socioeconómicos y culturales, es decir, familia, trabajo, patrimonio y su papel en su comunidad. Para ello hemos vaciado de forma exhaustiva cinco tipos de documentos locales: registros de los procesos judiciales de los amotinados, protocolos notariales, documentación municipal, parroquial y documentos judiciales del tribunal del corregimiento de Guipúzcoa.
Este artículo se compone de cuatro partes. La primera sirve de introducción y presenta el estado de la cuestión. Un segundo apartado describe cómo se produjo la machinada y define el concepto de comunidad guipuzcoana que usamos en este artículo. La tercera parte explica los documentos y metodologia utilizados. El último apartado se centra en el perfil de de los dos líderes y se divide a su vez en tres secciones:
1) su papel en la machinada, 2) aspectos socioeconómicos y culturales, y 3) su papel en el gobierno municipal.
Podemos concluir que los dos líderes pertenecían a las familias arraigadas en Elgóibar, que se situarian en torno a la clase media-alta con más de dos propiedades. Estas familias ocuparon a menudo empleos como alcaldes, regidores, tesoreros, contadores, recaudadores de sisa, o fiadores para abastos, o mayordomos de la cofradía; es decir, eran familias implicadas e interesadas en los asuntos de la comunidad, con cierto nivel socioeconómico y cultural y con actividades muy diversas. El hecho de que no solo hubiera dos cabezas del motin sugiere la importancia de la colaboración en la machinada de algunas familias que formaban parte de una nutrida clase media en el desencadenamiento del motín. Pero eso no quiere decir que estas familias de nivel intermedio levasen la iniciativa en la organización de la protesta, sino que esta nace de unas redes sociales termecho evasmuy dinámicas. Partiendo de sus estrechas de su posición con la comunidad y ses sociales o comunitarias muy dias locales más poderosas como con la mayoria de los habitantes, estos actores intentaron buscar la mejor manera de restaurar el orden "tradicional" de la vida comunitaria.
En la Peninsula Ibérica, los reinos cristianos sometieron a muchos musulmanes a su control durante el desarrollo de la conquista contra Al-Ándalus en la primera mitad del siglo XIII. Entre los musulmanes, llamados mudéjares, algunos mantuvieron el uso del árabe, mientras que otros comenzaron a emplear lenguas romances como el castellano, el aragonés y el catalán medievales. A partir de finales del siglo XIV, estos musulmanes incluso empezaron a recopilar jurisprudencia islámica en dichas lenguas. El objetivo de este artículo es analizar estudios previos sobre la jurisprudencia islámica de la escuela Malik redactada en lenguas romances en la Península Ibérica, y presentar fuentes históricas que aborden las normativas de vida de los musulmanes.
Entre los ejemplos de libros jurídicos escritos en lenguas romances podemos mencionar los siguientes tres: las Leyes de los moros (en castellano, establecidas a finales del siglo XIV), el Llibre de la cuna e xara dels moros (en catalán, establecido a finales del siglo XIV) y el Breviario cunni. Suma de los principales mandamientos y deberes de nuestra Santa Ley y Cunna (en castellano, escrito en 1462).
En relación con Leyes de los moros, las investigaciones demuestran que es una adaptación del Kitab
Al-Tafri (El libro de la derivación) del jurista iraquí del siglo X, Ibn al-Jallāb al-Basri, basado en su texto original. El Kitab Al-Tafri se había traducido al castellano y se transmitió no solo entre los mudéjares sino también entre los moriscos (musulmanes convertidos al catolicismo). Actualmente existen tres tipos de ejemplares de este libro en árabe y en castellano con caracteres latinos y con los árabes (aljamía), lo que indica su uso extendido en las comunidades musulmanas de la Península Ibérica.
El Breviario cunni es una obra original de un alfaqui de Segovia en 1462; también se nos han transmitido ejemplares en caracteres latinos y aljamiados, lo que pone de manifiesto su considerable influencia durante el periodo mudéjar-morisco. Además, es probable que las autoridades cristianas, como la Inquisición, recurieran a este texto como referencia para comprender las creencias y costumbres islámicas.
La pérdida progresiva de la lengua árabe entre los musulmanes ha sido considerada la principal causa de la aparición de las obras jurisprudenciales islámicas en lenguas romances a partir de finales del siglo XIV.
Sin embargo, su contenido y el proceso de formación de estos textos revelan que no solo estaban dirigidos a musulmanes, sino también a cristianos. En el siglo XIV, los musulmanes eran parte de la sociedad cristiana y los gobernantes cristianos necesitaban entender el derecho islámico para gestionar a los súbditos musulmanes: por otro lado, los mudéjares debían adaptarse a la nueva situación de vivir en lengua cristiana, es decir, en las lenguas romances.
Dichas obras funcionaron como un puente entre el conocimiento islámico y las autoridades cristianas. En este sentido, el análisis de estas fuentes puede ofrecer pistas sobre el proceso de intercambio y la influencia mutua entre el islam y el cristianismo mediante la traducción.
Número 37 (diciembre 2023)
A indústria vitivinícola no período pombalino: a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (1756-1834) e Trás-os-Montes
por Ayano Kurane
O Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, implementou várias reformas, uma das quais foi a fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. A Inglaterra, o principal mercado para os vinhos portugueses, concedeu vantagens fiscais ao vinho português através de medidas como o Tratado de Methuen de 1703. O aumento das exportações de vinho promoveu a expansão da viticultura, colocando os proprietários de vinhas na região do Alto Douro (a região de produção de vinho do Porto) em competição interna, levando-os a procurar proteção real. Como resultado, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro foi estabelecida a 10 de setembro de 1756, com diversos privilégios. Dentro desta perspectiva, e no contexto do despotismo esclarecido e das políticas mercantilistas do Marquês de Pombal, a Companhia foi frequentemente avaliada como beneficiando os seus acionistas e os grandes proprietários de terras, mas sem trazer desenvolvimento econômico para a região do Alto Douro.
O objetivo deste estudo é investigar a indústria vitivinícola em Trás-os-Montes na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, com ênfase no período pombalino, e avaliar o impacto da criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, particularmente nos produtores. Com essa finalidade, analisamos dois aspetos. Primeiro, investigamos as práticas dos produtores através da identificação das infrações cometidas por estes em relação às regulamentações da Companhia. Segundo, realizamos uma análise das redes de transporte e distribuição de vinho na região para compreender a escala das operações dos produtores numa área onde os meios de transporte eram subdesenvolvidos. Neste estudo, o processo de produção de vinho, desde o cultivo da uva até à distribuição, é considerado a indústria vitivinícola, e os participantes deste processo são designados produtores.
Os documentos utilizados neste trabalho são os depoimentos da “Devassa de 1771 a 1775” sobre as transgressões das regras de produção e transporte do vinho, parcialmente publicados em 1983. Para examinar a realidade da produção na região, foram selecionados depoimentos de duas localidades, Nogueira e Alvações do Corgo. Para além disso, para melhor caracterizar a área de estudo, recorremos aos "Relatórios Paroquiais de 1758" disponíveis no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
Os resultados obtidos apontam para várias conclusões. Primeiro, foi possível observar o fluxo de produção, em que as uvas colhidas foram transformadas em mosto em lagares, e mostos ou vinhos fermentados foram transportados para adegas. Durante este processo, com base nos depoimentos, foi confirmado que houve transporte de produtos para além do limite da demarcação estabelecida pela Companhia, da área de produção de vinhos mais baratos para consumo local (vinho de ramo) para a área de produção de vinhos mais caros para exportação (vinho de embarque).
Segundo, produtores de médio e grande porte, adquiriam uvas, mosto ou vinho de produtores menores, que depois eram transportados para as instalações dos compradores para a conclusão do processo da produção de vinho. Embora não existam informações exatas, mas considerando que possuíam meios de produção, presume-se que os compradores eram mais prósperos do que os vendedores. Com repetidas transações, a produção concentrou-se nos produtores mais prósperos, que procuravam a produção em grande escala e maximização dos lucros.
Terceiro, dos depoimentos de transportadores de Nogueira, como almocreves e carreiros, conclui-se que estavam envolvidos em atividades de transporte em colaboração com outros transportadores. É de salientar que a maioria destes testemunhos estava relacionada à vitivinicultura e podemos supor que a área de atividade dos transportadores era o espaço flanqueado pelos afluentes do rio Douro. A pesquisa sugere igualmente que as redes de transporte eram influenciadas pelas condições geográficas e possivelmente estendiam-se pela mesma área de produção mencionada anteriormente.
Quarto, pelos depoimentos obtidos em Alvações do Corgo, foi confirmado que os produtores médios compensaram as produções através da compra de mosto e uvas, o que era proibido. Verifica-se também que alguns produtores tinham produção própria dispersa entre áreas de vinho de ramo e de vinho de embarque. Para estes produtores, o transporte através do limite de demarcação para completar vinhos parece ser consequente. Assim, a imposição das áreas de demarcação por parte da Companhia dividiu o espaço de produção tradicional, o que afetou principalmente os pequenos e médios produtores.
O estudo da “Devassa de 1771 a 1775" é fundamental para entender a realidade da indústria vitivinícola na segunda metade do século XVIII e meados do século XIX. Alargando o estudo para incluir mais depoimentos e aplicando uma definição mais abrangente de "produtores de vinho", poderá se obter uma compreensão mais profunda dos métodos de produção. Além disso, se complementarmos a informação revelada nos "Relatórios Paroquiais de 1758" e na “Devassa de 1771 a 1775", será possível analisar as relações entre a indústria vinícola em Trás-os-Montes e outras indústrias, bem como considerar o papel do vinho na economia portuguesa do século XVIII a partir da perspectiva industrial e agrícola.
Número 36 (diciembre 2022)
Ignacio de Loyola en Alcalá de Henares (1526-1527)
Hiroshi Sakamoto